Tras un crimen secreto, una familia poderosa se refugia en su casa patagónica para esperar que pase la tormenta mediática. La niebla cercando el lugar, las lealtades tensas y los rencores antiguos convierten el encierro en una purga íntima.
Nº 45 | Narrativa | Ciencia ficción | 5768 palabras | Javier Fontecilla | Chile
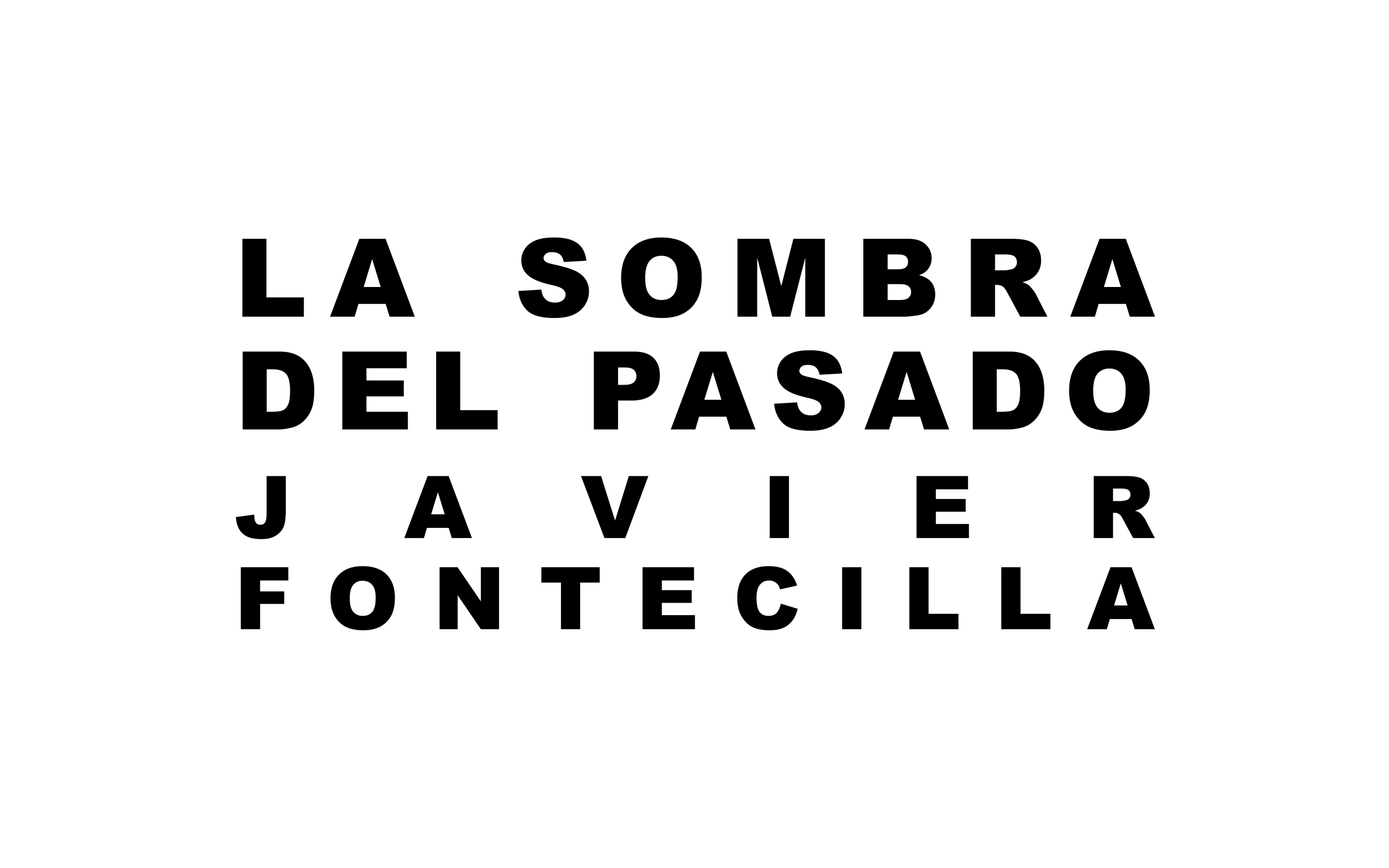
Narciso
Sí, yo lo maté. Y a veces la imagen de mis manos en su cuello me reconforta, porque el muy imbécil me iba a dejar; otras veces me apena, cuando entiendo que nunca más lo volveré a ver. Mientras miro por la ventana hacia el paisaje plano y aburrido, no puedo dejar de pensar que, con esta luz, los colores del cielo y la tierra se asemejan al de sus ojos en una manera abstracta, casi poética. Una estupidez que mi papá calificaría como una mariconada, pero qué se le va a hacer, su hijo salió así.
El fiscal, amigo de mi papá, nos avisó a tiempo para que desapareciéramos. Sus amigos políticos hicieron el resto, en parte por respeto, también a modo de saldar deudas. Mi viejo ayudó a tapar varias cochinadas, esta es una más, casi un trámite. Me sorprendí al escucharlo hablar tan calmadamente por teléfono, y me sorprendió más oír que la respuesta del interlocutor era igualmente serena. Ahí entendí por qué mi viejo me ha recalcado tanto que siga sus pasos. Yo juraba que la razón era que mis hermanos no lo hicieron, y estaba desesperado porque alguien asegurase su legado; ahora entiendo, por fin, que los beneficios son demasiado buenos como para dejarlos ir.
Aburrido de mirar por la ventana al paisaje que parece repetirse en un bucle, vuelvo a repasar esa noche. Nos juntamos a escondidas, mi mamá convencida de que iba a carretear con mis amigos de U. Fuimos a comer a un bar, de esos malos a los que nadie va, para evitar que nos pillara algún amigo o primo, o quien fuese. Yo estaba enfermo de caliente, era algo que no podía evitar con él. Esos ojos, esa sonrisa que me apuñalaba el pecho. La polera ajustada, dejando en claro que trabajaba su cuerpo con esmero. Estaba tan embobado que no me di cuenta de que su comportamiento era diferente; ahora, desde mi perspectiva, me queda claro que él tenía una actitud rara, andaba nervioso.
Me miró fijo y, sin aviso, noté cómo el brillo de sus ojos se volvió melancólico. Mierda, me dije, esto va a salir mal. Pagamos y me dice que tiene que hablarme de algo. Yo, ni tonto, le propuse que lo conversemos en su casa. Que su familia no está. En verdad nunca están. Es de esas que todos viajan día por medio. Los papás en Londres, la hermana en el sudeste, la abuela en la casa en la playa. Tomamos cada uno nuestro auto y nos juntamos allá.
Intenté darle un beso, pero se corrió. Ahí caché que se había acabado. Me contó que había estado viendo a otro, que me lo había intentado decir antes. Uno que estuviera fuera del clóset, uno que pudiese presentarle a sus papás. Dejé de escucharlo. En mi mente bailaban imágenes de las infidelidades. Empecé a unir las pistas que descubrí en los últimos meses: los días en que no me respondía los mensajes, las salidas con amigos donde no se tomaban fotos, los lentes de sol sin dueño en la guantera. Y exploté. Primero con palabras, luego con gritos, después con golpes. Lo recuerdo y no me reconozco. Tenía una mezcla de frustración, odio, amor, calentura. Todo junto, y lo sometí. Su cuerpo era fuerte, pero el mío lo era más. Los años de rugby del colegio me jugaron a favor. Pensé que lo tenía loco por lo mismo, al parecer me equivoqué. Así que se lo quise recordar: lo empujé, le rompí la ropa y se la metí, de una, sin amor, pero con rabia. Gimió y lo insulté. Lo abofeteé y moví mis caderas. Golpes duros, que sonaran, que le dejasen en claro que no había otro como yo. Igual la peleó, me intentó empujar y con una de sus patadas me dio en el pecho. Y ahí me encabroné. Puse mis manos en su cuello y lo asfixié. Vi sus ojos languidecer y me detuve, pero era tarde. Él ya no estaba allí. Me puse a llorar. Lo abracé con fuerza.
Reaccioné mucho después. No sabía qué hacer. Estaba congelado. Así que lo vestí de nuevo. Mojé una toalla con alcohol del baño y lo limpié. Que no quedara rastro de mi paso; total, su familia no me conocía. Ordené un poco y me fui. Me cubrí la mano con el polerón para no dejar huellas en el pomo de la puerta. Manejé unas cuadras y me detuve de nuevo. Ahí lloré otra vez y decidí llamar a mi mamá. Eran las tres de la mañana, así que me contestó asustada. Se aterró cuando le dije que había matado a alguien. Siguiendo sus indicaciones, volví a la casa y ahí me esperaba mi papá y ella, sentados en el living, en pijama, con los brazos cruzados. El rostro, demasiado calmo.
De ahí todo se me vuelve confuso, pero sé que mi papá tomó el teléfono y comenzó a mover los hilos. Todo iba más o menos bien, los abogados ya estaban al tanto, el partido también, así como los amigotes de mi viejo, hasta que la abuela volvió antes, de la playa, y lo encontró tirado, muerto. La investigación se aceleró porque su familia igual tiene plata, pero la mía tiene plata y contactos. Así que decidieron hacerme desaparecer. Nos vinimos todos a la casa que hizo mi abuelo en su terreno en la Patagonia. Varias hectáreas, comodidades dignas de un hotel, privacidad garantizada. Antes, mi mamá y yo nos quejamos de que mi viejo gastara plata remodelando esta casa; ahora entendemos el motivo. A pesar de todo, veo el semblante calmo de mi papá desde el espejo retrovisor. La familia está unida, como a él le gusta. Todo un mes o más, casi vacaciones, en la Patagonia. Y yo sé que vamos a tener que enfrentar el problema. Más vale tarde que nunca, dicen por ahí.
Evaristo
Los esperé de pie, junto a la entrada de la casa. El auto de don Edmundo llegó seguido por otros dos más. Vino todo el clan, al parecer. Bueno, no era de extrañarse, si el cabrito chico dejó la escoba. Cuando don Edmundo me llamó ayer, por la tarde, no entendía nada. Tenía ese tono de patrón de fundo que usa cuando la cosa es urgente, igual que su papá. Son calcados. Quería que la casa estuviera lista para recibirlos. No era problema, si había que ventilarla y sacar una que otra telaraña nomás. Las sábanas las lava mi señora, sin importar si alguien viene o no, porque sabemos que, en esa familia, esta casa es su escondite. Pueden pasar años sin que se asome un alma, pero de pronto es vital. Un refugio antibombas, le decía don Arturo, quien mandó a construirla, y quien me contrató hace tantos años atrás.
Todo cobró sentido cuando, esa noche, me senté a ver las noticias después de comer, con un té calentito entre mis manos. El reportero estaba emocionado, dando los detalles del asesinato. Un muchacho cuico había sido asesinado por otro hombre, de identidad desconocida. Era cosa de unir los puntos. Llamé a mi hijo altiro, para que se cuidara. Santiago era un nido de gente rara, de gente enojada y a la que le gusta poner el pie encima.
Cuando se bajaron del auto vi a todo el clan. Don Edmundo tenía la cara cansada, pero su expresión era relajada; la falta de sueño lo hacía verse peor que cuando salía en la tele. Doña Emanuela estaba igual, más estirada quizás. Claudio, Pilar y Trinidad tenían cara de aburrimiento; para ellos este era un trámite. Me quedó claro quién era el fugitivo. Narciso tenía el rostro triste. Lo conocí de guagua, así que algo sé de él. No miraba a nadie a la cara, sus ojos perdidos en el paisaje pampeano. De no ser por el contexto, hubiese sido un día hermoso el que los recibió. El sol brillaba con una luz pálida agradable, había pocas nubes en el cielo y el frío no era tan intenso como otras veces, salvo por uno que otro ventarrón que nos recordaba que seguía siendo invierno.
Le di las llaves a don Edmundo. Enseguida me comenzó a dar indicaciones, así que las memoricé. Doña Emanuela estaba desesperada por la comida, así que le dije que me anotara todo lo que necesitaba en una hoja y que yo iba al supermercado en la mañana siguiente. Me agradeció mi tino con una sonrisa. Yo sabía que no querían ser molestados, si la prensa es como un buitre, o eso decía don Arturo cuando se mandaba algún condoro y se escondía acá. Ni los amigos más cercanos sabían dónde quedaba la casa. Aquí solo llegaba familia.
No quise acercarme a Narciso. La verdad es que me ponía incómodo. Tenía en la cabeza los detalles que dieron en la tele, y verlo me apretaba la guata. Pensaba en mi hijo, en Santiago. Por suerte, tomaron los bolsos y se metieron rápido a la casa. Hablaron algo de los drones de la prensa. Narciso estaba congelado, mirando algo a lo lejos. Doña Emanuela lo tomó de un ala y lo tiró pa’ dentro. Escuché algo de una niebla rara y cuando me quedé solo, afuera, la vi. Sí, era rara. No había tanto frío, tampoco había tanta humedad; es más, el aire estaba bastante seco. Pero ahí estaba. Una niebla gris, espesa, casi como un parche a lo lejos que avanzaba lentamente. Era tan densa que no se veía nada a través. Bueno, no sería ni la primera ni la última vez que vería algo raro en la Patagonia. La gente de la ciudad tiene la cabeza muy cuadrada, pero las cosas raras pasan, y uno igual se termina acostumbrando.
Narciso
Me tocó una pieza chica. La cama de una plaza no era para nada incómoda, pero me sentía atrapado. Es la mala costumbre que tengo por la cama king en Santiago. Los cuadros de toda la casa los había elegido mi abuela, por lo que acá no era la excepción. Un paisaje añejo, de esos típicos de los museos europeos que nadie se acuerda. Me acosté en la cama, sin desarmar el bolso, y escuché que peleaban. La Pili le decía a mi papá que se iba a perder un concierto con sus amigas por mi culpa, que no entendía por qué tenía que quedarse encerrada. Yo ya imaginaba que el almuerzo iba a ser un martirio. Además, mis papás no me habían dicho nada sobre mi asunto. Era obvio que mi mamá lo iba a traer a colación en la mesa. Le encanta eso de fingir que somos una familia unida que resuelve sus problemas juntos. No sé si es de ingenua o de tonta, pero es cosa de ver cómo se han manejado otras crisis en el pasado. Esta familia entierra los problemas, los evita hasta que todos lo olviden y retomamos lo nuestro. Lo mismo pasó con el tío Roberto cuando se escapó con la plata de toda una AFP. Se fue a Canadá, nadie habló más de él y ahora el viejo vive tranquilo, sin haberle cumplido un día en la cárcel a nadie, mucho menos haberles devuelto la plata a los pensionados. Corta, sin tanto atado. Su escapada y chao, y eso era lo que estábamos haciendo acá.
Me puse los audífonos, modo de cancelación de ruido, y deshice mi bolso. Llevaba harta ropa, hasta para entrenar. Según me acordaba, esta casa tenía de todo. Si hubiera más cosas cerca, como para no aburrirse, vendríamos más seguido. Me tomé mi tiempo, y en cosa de minutos ya tenía todo organizado en el clóset. Pueden decir lo que quieran de mí, menos que soy desordenado, mucho menos sucio.
Después bajé al sótano sin cruzarme con nadie. Al parecer todos estaban en sus cuartos, intentando acostumbrarse a la idea de un mes allí. De mis hermanos, nadie se había mandado un condoro tan grande como el mío. Claudio chocó borracho a un weón, quedó en la clínica. Fue fácil, pagaron el tratamiento, los doctores y un par de millones de compensación. Se firmó un acuerdo para que no pudiese hablar. A la semana el Clau estaba manejando de nuevo. Esto, en cambio, era distinto. Más grave. Había un muerto.
El gimnasio era bastante bueno. Tenía las máquinas bien mantenidas, aunque se notaba que eran algo viejas. Para el cardio hasta había remadora. Me puse a entrenar pecho, era lo que más le gustaba a él. Me volvía loco cuando estábamos juntos y me ponía su cabeza encima. Yo apretaba los pectorales para que supiera que era fuerte. Lo sabía, lo tenía claro, pero me gustaba recordárselo. Hice mi rutina casi completa, hasta que recordé que él ya no estaba, ya no existía. Me encerré en el baño del gimnasio y me puse a llorar. Menos mal nadie me pilló.
Con los ojos rojos, subí, me duché rápido y escuché que me llamaban a almorzar. Mi vieja había calentado lo que trajimos preparado de Santiago. Pregunté si podía comer en mi pieza; mi viejo iba a decir algo, pero mi mamá se le adelantó y me dijo que sí, pero que a la cena tenía que bajar. Le prometí hacerlo. Almorcé solo, con la música a todo volumen en mis audífonos. Canciones y grupos que le gustaban a él. ¿Por qué lo maté? Se me hacía tan confuso todo. No pude seguir comiendo, no por culpa, por rabia. Me acordé de la razón, el motivo. Me iba a dejar, había otro. Y me prometí que cuando saliera de este encierro, iba a ir a buscarlo y sacarle la chucha, o mandarlo a matar. Una de dos.
El resto del día pasó lento. Bajé a buscar un café. La máquina no tenía grano, así que calenté agua y me hice uno soluble. Malísimo, pero qué se le iba a hacer. Cuando miré por la ventana, vi que la niebla gris estaba más cerca. No sé cómo, pero el viento no la había disipado. Intenté estudiarla con la mirada, pero había algo que me incomodaba. Algo no estaba bien. Pensé en salir, tomar el auto y preguntarle a Evaristo si esto era normal, pero imaginé que podía ser visto. Los periodistas ya no son como antes, que te esperaban a la salida de la casa; ahora usaban drones, y quizás había varios buscándome. Eso me pasa por no haberme cubierto las manos al asfixiarlo. Me ahueoné.
No pude seguir mirando. La niebla tenía algo que me hacía sentir enfermo. Entre las volutas gruesas de humedad condensada juraría haber visto algo que se movía, y, en una fracción de segundo, el espacio que abarcaba la niebla se había extendido. Sacudí la cabeza. Claramente estaba alucinando. Al darme vuelta, me encontré con mi hermana más chica, la Trini, que seguía en el colegio. Le pregunté si no le molestaba perderse días de clases, porque era muy matea. Me dijo que no, que en verdad así podía leer la saga de fantasía que tenía pendiente. Aproveché que era aplicada y le pregunté por la niebla. Se acercó al ventanal. La mancha gris casi abarcaba toda la vista. La noté incómoda, como si entendiera que algo no iba bien, pero la cabra chica, de cerebro tan científico, me explicó que quizás era una anomalía en las presiones, que el calentamiento global generaba sucesos extraños.
Me sonrió forzadamente, una mueca en verdad. Se alejó de la ventana lo más rápido que pudo y subió las escaleras. Desde abajo escuché el portazo que dio al entrar y encerrarse. Tenía miedo, igual que yo.
Edmundo
Me fascina esta casa. El olor a madera me recuerda a mi infancia, a mis años siendo el regalón de mi abuelo. No era un señor muy amable con los demás, pero conmigo sí. Tenía la mano blanda conmigo cuando me mandaba una embarrada, no como con mis hermanas. Varias veces vi que el viejo les levantaba la mano y ellas se callaban al tiro. Me dejaba jugar con sus rifles. A los doce me enseñó a disparar. Maté un par de guanacos así. Me acuerdo de su sonrisa de orgullo y me siento un niño otra vez. Hasta me compraba él los regalos de Navidad, no mi abuela. Era su favorito y así se los hizo saber a todos. Es una lástima que no venga más seguido.
Pero mi abuelo, así como mi papá, fueron claros. Esta casa es un refugio, esta casa debe permanecer en secreto. Aquí nos hemos resguardado de lo que sea que pase afuera desde hace generaciones. Así lo prometí, así lo he seguido haciendo. Así que, cuando supe que Narciso metió las patas, lo traje al tiro. La casa cumplía su propósito, y yo, en esta ocasión, como padre, cumplo el mío. Proteger la sangre, mantener el patrimonio. Sobrevivir.
Cuando llegó el almuerzo, mi señora estaba desesperada por conversar. Yo le dije que le diera su espacio al Narciso, que tenía que pensar. Si más que mal, el tema era solo una calentura. Nada más. Pero ella está convencida de que nuestro hijo era gay, pero cómo le explico que eso no pasa en nuestras familias, que esas son cosas de la gente zurda, de los rojelios. La Emanuela igual me lo discute. Que tiene una amiga que tiene un hijo amanerado, que toda la familia lo tomó bien. Bueno, yo le respondí que acá somos personas de Dios, de la iglesia. Repito, en nuestra familia no pasan esas cosas.
O eso creía.
Cuando se puso el sol, la niebla estaba sobre nosotros. Desde las ventanas no se alcanzaba a ver nada. Las luces de afuera parecían llamitas de velas a punto de extinguirse al lado de semejante niebla. Bajé a la cocina a ver cómo iba la cena. A la Emanuela nunca se le ha dado bien la cocina, pero le pone empeño. La encontré terminando la lista para el supermercado. Así que puse al tiro la alarma para mañana, bien temprano, para pasársela al Evaristo.
La comida estuvo lista al rato. Nos sentamos en la mesa en completo silencio y, después de rezar para que Dios bendijera nuestra comida, levanté la mirada y observé a mi hijo. La Emanuela se tiró en picada a hablar del tema. Yo traté de hacerme el que no había escuchado, así que propuse que, al pasar el mes, nos fuéramos por tierra a Argentina. Ahí el Tato podía ayudarnos con los controles migratorios y llegar a Ushuaia o Bariloche. Dejamos el auto ahí, tomábamos un avión a Buenos Aires y de ahí adonde quisiéramos, hasta que se calmara la cosa. Pero la Emanuela insistía. Le dijo al Narciso que, si era gay, que estaba bien, que lo íbamos a amar siempre. La Pilar hizo una mueca típica de su edad, la Trini estaba tan perdida como siempre. Claudio y yo nos miramos, los dos con cara de espanto. Yo juraba que en nuestra familia esas cosas no pasaban, pero Narciso no negó nada. Sí, se había acostado con otro hombre. Le intenté tirar un salvavidas, de que quizás habían sido los tragos, el cansancio. ¡Nada! Estuvo consciente de todo.
¡Cabro de mierda!, le grité. Me salió del alma. Después se me pasó la mano. ¡Maricón! ¡Tengo un hijo maricón! Y ahí fue cuando se cortó la luz. Nos quedamos unos segundos en la oscuridad, que no era profunda: era suave y delgada, como una noche en Santiago que, por culpa de la luz de la calle, no llega a ser azabache. El brillo venía de afuera, de la niebla. Nos giramos todos hacia los ventanales. Al principio no notamos nada, hasta que percibimos movimiento. Algo se movía entre la bruma, una sombra, y no estaba sola.
Narciso
Mi viejo dice que vio más de uno. Claudio, Pilar y mi mamá dijeron que no era nada. La Trini y yo sabíamos que no era así. Había algo, pero estábamos seguros de que era solo uno. Su silueta se acercaba y se definía más con cada segundo. No era humano, de eso estoy seguro, pero tampoco podría decir que era un animal. Estaba claro que no era un puma, menos un guanaco o un huemul. La casa pareció suspenderse en un profundo silencio, sagrado, por decirlo de alguna forma. Si antes las palabras de mi viejo se me clavaron en el pecho, ahora el insulto parecía estar a años de distancia.
El Claudio atinó a buscar los rifles de mi bisabuelo. Sus pasos resonaron por la casa, la madera crujió bajo sus pies hasta detenerse en el despacho. Todo estaba tan quieto, que pudimos oír cómo se ponía de puntillas para alcanzar las armas que colgaban en las paredes. La silueta de la cosa estaba más cerca, su caminar era pausado, tranquilo. Ahí cachamos que andaba sobre dos patas. Su silueta me ponía nervioso, tenía algo de antigua, casi primigenia. Los pasos del Claudio lo ahuyentaron. Y menos mal, porque ya me estaba comenzando a poner nervioso.
Mi viejo revisó los rifles. No estaban cargados. El Claudio estaba pálido y, tartamudeando, dijo que no encontró las balas por ningún lado. La Trini me tomó la mano y la apretó con fuerza. Mi vieja abrazaba a la Pili, que tenía la cara pálida, la mirada pegada en la ventana. Me separaron de mi hermana chica, me pasaron un rifle y, en voz baja, mi hermano me dijo: “Hazte hombre, maraco”, y me empujó hasta afuera, por la puerta de atrás. Salimos los tres. La niebla era espesa, casi como una nube. No se veía nada, pero me llamó la atención el olor. Era diferente. Más húmedo y denso, más primordial. A pesar del brillo tenue que nos rodeaba, encendimos las linternas de nuestros celulares. A mi viejo tuve que ayudarle, porque se manió, entre lo viejo y lo nervioso. Nunca lo había visto así. El brillo de nuestras linternas no ayudó mucho, la bruma nos devolvía el brillo como un espejo blanco y vaporoso. El silencio era sepulcral, casi ominoso. De no haber visto la silueta antes, hubiese creído que estábamos solos; si hasta podía escuchar la respiración del Claudio. Pesada y pastosa, como un animal cansado. Quizás se debía a su asma, por lo que siempre tenía a la mano un inhalador.
Nos quedamos de pie, tiesos como trozos de hielo y con las miradas clavadas en la blancura, esperando. De pronto, mi viejo nos dijo en voz baja que revisáramos la caja de luz. Su voz, a pesar de ser cuidadosamente suave, resonó más alta. Ahí confirmé que todos notábamos que algo raro pasaba con la niebla. Era cosa de ver sus caras. Apretadas, esperando a que lo que estaba afuera no nos escuchara. Yo creí que sería algo simple devolverle la luz a la casa. Levantar los tapones y listo, pero cuando dimos la vuelta y vimos cómo estaba la caja de luz, nos mató la esperanza a todos. El metal estaba doblado, como si alguien con mucha fuerza la hubiese agarrado a combos. El olor amargo confirmaba que los circuitos estaban hechos pedazos. Claudio intentó abrirla, pero mi viejo le ordenó que se detuviera porque podía hacerse daño. Yo seguí estudiando la niebla a nuestro alrededor. Estábamos por volver, hasta que noté algo en el suelo. Lo apunté con el celular. Eran huellas. Grandes como las de un pájaro de mi tamaño. Mi papá las vio también y Claudio les sacó una foto. Se me heló la piel al imaginar lo que hubiese causado esas pisadas, así que intenté llamar a la razón y mencioné que debía haber sido un ñandú. Claudio me rebatió, diciendo que acá en la Patagonia había emúes. Íbamos a comenzar a discutir, pero mi viejo nos miró enojado. Su expresión, dura. Avanzó de regreso a dentro de la casa. Nosotros lo seguimos.
No lo vimos venir. Fue culpa nuestra por no oír esa voz en nuestra cabeza que nos avisa que hay algo fuera de lugar. Lo vi por una fracción de segundo, pero me bastó para entender que la criatura era grande, pero, sobre todo, rápida. La cosa embistió al Claudio, que estaba delante de mí. Por un segundo, el paisaje se tiñó de pintas carmesí. Retrocedí asustado y los gritos de mi mamá, papá y hermanas retumbaron en mi cabeza. Mi mirada fija en Claudio, que sangraba por la boca. Sus ojos vacíos, tan pálidos como la misma niebla. Su cuello perforado a un costado. La criatura se volteó. Su mandíbula corta resplandecía con la sangre de mi hermano. Me miró fijamente y entendí que yo sería el próximo.
Emanuela
Edmundo iba a cerrar la puerta y a dejar a Narciso afuera. Cobarde. Y tiene la desfachatez de decirle a mi hijo maricón. Me despegué de las niñitas y empujé a mi marido a un lado. Claudio estaba a un costado de la entrada trasera. Me contuve de mirar. En cambio, le grité a Narciso. El animal se volteó y pude verlo bien. Se paraba en dos patas. Era más bajo que yo. Diría que un metro y treinta de altura. La cola era larga, a diferencia de su cuello, corto y robusto. Era una mezcla de reptil con algo más, porque le vi un pelo corto y delgado en algunas partes. Me miró con dos ojos grises, desafiándome. Le sostuve la mirada; no sé cómo, pero lo hice. Cuidé de alzar la voz, no quería gritar y que el animal se alterase. Le ordené a Narciso que se moviera. Mi niño reaccionó lento, acercándose con pasos cortos y atento ante cualquier señal de ataque.
El animal perdió el interés en nosotros y se volvió hacia Claudio. Narciso entró y, antes de cerrar la puerta, vi lo que quedaba de mi hijo mayor. El cuello rasgado, la panza recién abierta a un costado, siendo mordisqueada parsimoniosamente. Cerré y me puse a llorar. Se me cruzó la idea estúpida de que quizás solo necesitaba su inhalador, que era cosa de ir arriba a buscarlo, a su pieza, y todo estaría bien. Fue un segundo de negación, luego la realidad con su golpe frío. Mi hijo estaba muerto. Mi Claudito ya no estaba más con nosotros.
Las niñas también lloraban. Abrazadas las dos, como si se hubiesen olvidado lo mucho que pelean ahora que la Pili es adolescente. Edmundo estaba pegado en la ventana, mirando cómo la cosa de afuera se comía el cuerpo del Claudio. Entre las lágrimas vi a Narciso. Estaba en el suelo, hecho un ovillo. Tiritaba. Con la misma expresión que me miraba de guagua, me miró, muerto de miedo. Me acerqué y lo abracé. Nos quedamos así por varios minutos, hasta que, balbuceando, Narciso me dijo que era su culpa, que esto era karma por haber matado a alguien. Edmundo explotó. No lo había visto así desde las elecciones anteriores, de cuando el candidato de su partido perdió. Había puesto harta plata en la campaña, también había invertido en bots; a cambio le habían propuesto ser ministro.
Con ese tono alto, delgado, que pone cuando se enfurece, Edmundo le dijo a Narciso que esto pasaba porque teníamos un hijo amanerado, un colipato. Esto era castigo de Dios. Que, por su culpa, su hermano estaba muerto. La Trini salió a defender a Narciso. Le gritó a Edmundo, encarándolo. Por un segundo me sentí orgullosa. La cabra chica le puso los puntos sobre las íes. Edmundo, por su parte, le gritó que se callara. La Pili fue la que nos detuvo. Un solo grito, de esos agudos que te parten el tímpano. Nos giramos, sacados de nuestro estado de shock. Con una mano apuntó al ventanal. Cuando me giré, los vi. Había más allá afuera.
Narciso
No pensé que todo fuese a acabar tan rápido. Mi viejo seguía pegado a la ventana. Sus insultos desaparecieron cuando la Pili nos hizo mirar hacia afuera. Parecía que el brillo de la bruma aumentaba. No me había percatado hasta ese momento, pero el fulgor parecía palpitar. Era una pulsación pequeña, casi imperceptible. Ese latido, como de corazón, aumentaba levemente el brillo, tanto, que dentro de la casa podía ver con detalle los objetos a mi alrededor.
Mi mamá me abrazaba con fuerza y me susurraba que no era mi culpa. Yo solo pensaba en él, en cómo había dejado su cuerpo tirado para que alguien más lo encontrara. En las veces que le dije que lo amaba y él desviaba el tema. La sangre me hervía hasta que la piel comenzaba a arderme. Me desquitaba con la cama. Con movimientos pélvicos cortos, fuertes, dejándole claro que era mío. Pero nunca fue mío. Siempre lo supe, solo que no lo quería admitir. Yo era suyo, pero él, en cambio, era de sí mismo y eso me mataba.
Tenía la mirada fija en mi papá, en su cara de odio que después se transformó en miedo, después en terror. La ventana explotó cuando uno de los animales saltó frente a nosotros. Su cuerpo se retorció en el salto, junto con el vidrio que se fragmentaba en cientos de esquirlas y trocitos puntiagudos. El animal se sacudió el vidrio de su cara, haciendo una mueca de dolor, pero luego se abalanzó sobre mi viejo. Un salto calculado, preciso. Abrazó a su contrincante con precisión quirúrgica. Su tamaño y peso no fueron suficientes para tirar a mi viejo al suelo, sino que se tambaleó hacia atrás, hasta chocar con el librero anclado a la pared. Se corrieron unas repisas y algunos tomos antiguos cayeron, haciendo que mi papá se tropezara y se desplomara a un costado. Sus ojos se clavaron en mí, incapaz de perdonarme, incluso cuando las fauces del animal se cerraban sobre su cabeza, para luego dirigirse al cuello y matarlo, me miró, dejándome en claro que nunca me perdonaría.
Ahí saltaron hacia adentro los otros. Uno a uno, con brincos ágiles, casi como los de un pájaro, pero en grande. Mi mamá me tironeaba para que me levantara. La otra mano, extendida hacia la Pili y la Trini. Alcé la vista, identificando a seis en total, incluyendo al que seguía afuera alimentándose de Claudio. Los cuatro que seguían sin comer se acercaron hacia los restos de mi papá. El animal que seguía sobre él se giró y les gruñó a sus compañeros. No compartían. Tampoco parecían cazar en grupo, ya que no se coordinaba. Simplemente esperaban a que uno actuase primero y luego lo seguían cuando entendían que era seguro.
Mi mamá intentó proteger a mis hermanas. Solo logró darles unos segundos más de vida. Una de las criaturas se aferró a ella, al igual que con mi papá. Dieron vuelta un sillón y tiraron una lámpara al piso. Quedó en claro su destino cuando se acallaron sus gritos. Mis hermanas retrocedieron, intentando escapar; quizás querían ir al segundo piso, quizás salir, pero nunca lo sabré. Otro animal agarró a la Pili desde una pierna, la arrastró, manchando el piso con su sangre, hasta la cocina. Entre los vaivenes de la puerta abatible atestigüé su último respiro. Reaccioné tarde, pero abracé a la Trini. Sentí sus brazos pequeños apretarme con una fuerza de la que no la creía capaz. Enterró su cara en mi pecho, haciéndome sentir un hermano mayor capaz. Noté la mirada fría de las criaturas en nosotros, alcé la vista, intentando no perder la compostura. No podía fallarle a mi hermanita en este, nuestro final. Los animales se voltearon, encarándose. Dispuestos a pelearse por nosotros. Se gruñeron, adoptaron posturas defensivas, bajando la panza al suelo, meneando sus cuerpos mientras calculaban. El aire se llenó con el olor metálico de la sangre de mi mamá; tal vez era el de mi papá, nunca lo sabré.
Yo también calculaba. Si se ponían a pelear, agarraría a la Trini, subiría al segundo piso y nos encerraría en la pieza del abuelo. Movería los muebles, nos fortificaría. Era posible que estos animales no supieran qué hacer con una escalera, como cuando un perro sin experiencia se detiene ante una, incapaz de seguir a su amo. Lo imaginé todo, estuve a punto de hacerlo, pero los animales no pelearon. Hicieron los cálculos. Uno para cada uno, y eso parecía bastarles. Nos apretujamos con la Trini. Ella gritó mientras nos mordían y caíamos al piso; yo, en cambio, pensé en él. En su mirada, en su mueca de desinterés que me desarmaba, en sus labios que me llamaban a besarlo, a morderlo. Con mi última energía miré a mi alrededor, a la casa, y percibí sus secretos. En todos los trapos sucios que cubrían sus maderas, sus cimientos. Entendí entonces que no solo era culpa mía. Era culpa de mi familia. Estaba en nuestra sangre ser así y, por eso, el castigo no me pareció tan maligno.
Evaristo
Llegué a la mañana siguiente para recoger la lista del supermercado. Toqué la puerta principal, pero todo estaba muy callado. Me di la vuelta y al tiro llamé a los carabineros. No entré hasta que acompañé a los policías. Los cuerpos de todos los integrantes de la familia estaban allí. Sangre en las paredes, trozos de carne desperdigada. Por un lado, me daba pena. Tantos años con esta familia. Sí, los conocía a todos desde chiquitos. Los vi nacer y morir.
Los demás pisos estaban intactos, y, fuera del desorden general del primer piso, se concluyó que el incidente no tenía que ver con robo alguno. Cuando dieron con la caja de electricidad destruida, se barajaron opciones: sicarios, ajuste de cuentas; hasta se llegó a pensar que la familia del muchacho asesinado estaba detrás de todo, pero luego dieron con las huellas en el suelo. Los rasguños de garras en el piso y en algunos muebles. Los forenses, con solo mirar el cuerpo unos segundos, declararon que era un ataque animal.
Estudiaron los alrededores y dieron con más huellas. Llamaron al SAG, luego a una universidad, después a un museo. La escena del crimen se transformó en una excavación. Dijeron que eran huellas de un dinosaurio. Incluso encontraron un fósil ahí mismo. Herrerasaurio. Uno de los primeros ejemplares de dinosaurios en la historia. Uno de los del museo dijo que las huellas eran un milagro, que así de antiguas era imposible encontrar. Escuché algo de una anomalía, que los huesos estaban demasiado arriba, que no correspondía al estrato. Alguien reafirmó las pruebas. Yo, la verdad, es que no pesqué mucho. Solo tomé el celular y la escribí a mi hijo; le dije que lo amaba y que, ahora que ellos no estaban, Santiago era un lugar un poquito más seguro.

Javier Fontecilla
Guionista y escritor chileno especializado en los géneros de ciencia ficción y terror. Es autor de las novelas El Arca y Animales Salvajes, además de una decena de cuentos publicados en antologías como Cyberpunk 2023, Cyber Terror Reset y la revista de ecoficciones Antami. Su obra ha sido reconocida con dos galardones en los International Latino Book Awards (ILBA).