Ezequiel, un diseñador gráfico de treinta años, lucha con una inquietante incapacidad para soñar. Bajo tratamiento psiquiátrico, comienza a sospechar que el origen de su bloqueo emocional está en una relación inconclusa con Matías, su expareja. En busca de un «cierre», inicia un descenso hacia la confusión entre lo real y lo alucinatorio, enfrentando apariciones inquietantes, escenas violentas y una sensación persistente de desdoblamiento. ¿Fue todo un sueño, una fantasía inducida por la medicación, o algo verdaderamente siniestro se esconde bajo la superficie de lo cotidiano?
Nº 35 | Narrativa | Terror | 2342 palabras | Dawarg | Venezuela
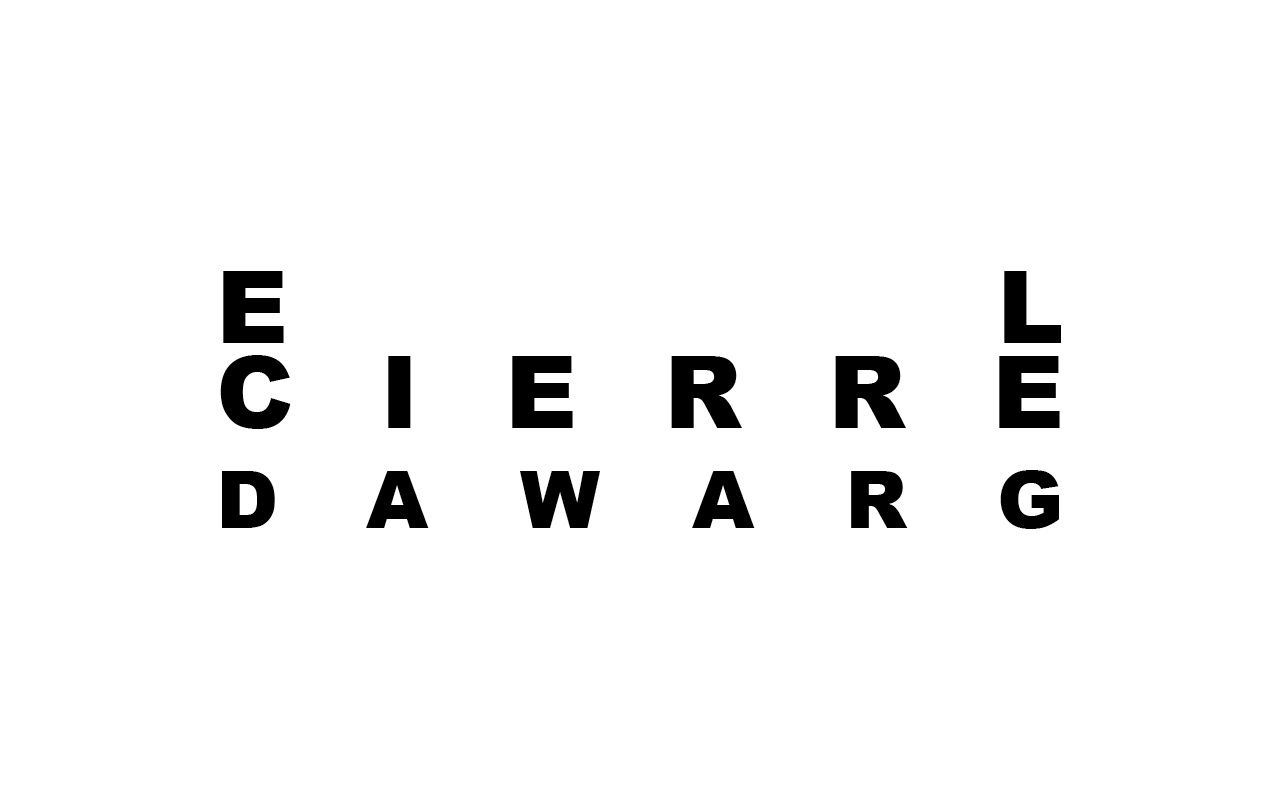
Faltaban tres vasos para que Ezequiel terminara de lavar la loza. Observaba el horizonte a través de la ventana, sin enfocarse en algún punto en particular.
Pensaba en lo fácil que era ensuciar tanto para hacerse unos simples huevos benedictinos. Luego, en la mancha que quedó cuando se le ocurrió usar soda cáustica para destapar cañerías. Por último, en la cabeza descuartizada que guardaba en su congelador.
Sus preocupaciones solían ser distintas. No imaginaba una redada policial irrumpiendo en su puerta en cualquier momento, ni en las innumerables veces que había tenido que frotarse con fuerza las manos para limpiarse.
Hace unas horas era solo un hombre corriente de treinta años, alto y con sobrepeso. Su vida transcurría sin sobresaltos, marcada por una única inquietud: la incapacidad para soñar. Cerraba los ojos y, al abrirlos, descubría que las horas habían pasado en un santiamén, sin sentimientos o imágenes de por medio.
Como creativo, sentía que esa ausencia lo perjudicaba en su día a día. Pensaba, además, que esto más adelante podría mutar en algo peor.
—Una vez más, intente recordar cuándo pudo haber comenzado esto —le dijo el psiquiatra con un tono menos comprensivo que en sesiones anteriores.
Ya había probado con Ezequiel todos los medicamentos posibles a su alcance, incluso en dosis impensables para un ser humano, sin que ninguna fórmula lograra aliviar su problema.
—Hum… supongo que nos toca hablar de mis relaciones —comentó el paciente frunciendo el entrecejo, sin quitar la vista de la alfombra, como quien se resigna a no comer pan con el café de la mañana.
Habían conversado sobre su ya lejana y aburrida convivencia con sus padres desde la niñez, y de lo bien que le iba en su trabajo como diseñador gráfico en una agencia de publicidad. Quedaba como tema pendiente el ámbito amoroso. No lo habían tocado después de varias consultas ese invierno, solo porque, a juicio de Ezequiel, era inútil decir algo al respecto.
El “amor”, para él, era un asunto transaccional. Conocía a alguien, conversaban, comían pizza una noche en plan de cita, a lo mucho buen sexo, y al día siguiente, adiós, como quien bota la basura en el shaft del edificio. Los hombres entraban y salían de su vida como billetes de $20.000 en un banco. Hasta que conoció a Matías.
A Matías le encantaba presentarse como fonoaudiólogo, y le gustaba tanto el cine de comedia como a él, al punto de preferir largas conversaciones sobre películas de este género a hablar sobre su día en el trabajo.
Tras un match en Tinder, salieron a comer en un local de Barrio Italia solo porque ofrecían combos de hamburguesa con alcohol, y se despidieron ebrios con un beso casual en el taxi de vuelta. Desde entonces, se veían esporádicamente en el departamento de Matías.
Con piscola en mano, celebraban cada encuentro, hasta que terminaban en la cama desnudos, maravillados ante cómo, siendo incompatibles en muchos aspectos, siempre volvían a encontrarse.
Una de esas noches, con el sonido de fondo de fuegos artificiales por un concierto cercano, Matías reconoció que algo a largo plazo no era posible. No quería ni buscaba eso. Ya lo había advertido con ligereza en una conversación previa, pero aquella noche lo estampó como el sello definitivo en un documento de divorcio.
Ezequiel se lo tomó como una ofensa, pero respetó su posición solo para mantener el contacto con esa persona que le importaba. Con el tiempo, su aceptación se transformó en indiferencia, y se limitaba a escribir en WhatsApp disculpas por no llegar a las citas acordadas y a reaccionar con algún emoji en las publicaciones del otro en redes sociales.
—¿Se da cuenta de que hay un asunto sin terminar ahí, verdad? —le dijo el psiquiatra, que había escuchado atentamente y veía en el relato la pieza clave para completar el rompecabezas de su paciente.
—No hubo un cierre —susurró el interpelado, con la mirada fija en el suelo. No sabía con seguridad si esa situación había sido el comienzo de su problema, pero lo tomó como un desafío.
«¿Cómo puedo hacer un cierre?», se preguntó esa noche, ya acostado en su cama. Lamentó no haber hecho esa pregunta más temprano. Tomó el teléfono y lo primero que se le ocurrió fue buscar el perfil público de Matías en Internet. Hacía un buen rato que no recurría a esta práctica, pero creía que la ocasión lo ameritaba.
Un vistazo a varias de sus fotos le mostró al otro en un cerro, una boda y hasta en un juego de escape con alguien más. Tras una rápida navegación en los comentarios, concluyó que o tenía un familiar que aseguraba amarlo mucho o Matías estaba en una relación.
Ese pensamiento que cruzó por su mente encendió el rostro de Ezequiel. Sus manos tiritaban. Sentía que perdía la respiración.
«¿Por qué con él sí y conmigo no?», exclamó aún temblando, como si lo tuviera frente a él y demandara una respuesta. Fue en ese momento cuando vio algo a dos pasos de la puerta de su pieza.
Era un hombre corpulento, vestido con botas militares y un abrigo hasta los tobillos. Debía medir unos dos metros; tanto los brazos como el torso eran inmensos. En donde debería haber un rostro humano, había una masa blanca que se fijaba en Ezequiel, pese a no tener ojos.
Ambos se miraban en la oscuridad de tarde de invierno santiaguina: uno acostado desde su cama y el otro avanzando muy lentamente. Cuando el personaje inesperado dio unos tres pasos, Ezequiel encendió la lámpara de su velador. Aquello ya no estaba. Era de día. Siete de la mañana, para mayor exactitud.
Ese episodio resultaba un enigma. Si de verdad había ocurrido, era terrorífico que aquel ser se hubiese metido en su departamento y estuviera a pocos centímetros de él. Si había sido un sueño, regresó a esa anhelada experiencia nocturna de la peor manera.
Antes de pasar al baño para lavarse el rostro, cepillarse y comenzar el día, revisó dos veces para confirmar sus sospechas: las fotos de Matías en verdad daban a entender que salía con alguien, y en la alfombra frente a su habitación había un juego de pisadas de calzado militar.
Aquel jueves, la inquietud no lo abandonó. Revisó exhaustivamente ventanas y puertas, tratando de encontrar alguna señal de transgresión. Después de un largo rato de considerarlo, desistió de llamar a emergencias y poner una denuncia. Aún intranquilo, se sentó frente al computador e intentó trabajar, pero los logotipos para las redes sociales quedaron mal y la diagramación de los correos, descuidada. La presión del trabajo, sumada a la perturbación, conspiró contra su calma.
Durante el almuerzo pensó de nuevo en lo que el psiquiatra le había dicho sobre un cierre. Prefirió omitir evidencias y optar por la idea de que todo lo que pasó había sido una mala jugada de la cabeza. Ahora era una necesidad visitar a Matías y hablar con él. Terminar el asunto de la mejor manera.
Descartó de entrada algún mensaje telefónico. Sabía que lo ignoraría. En sus contactos recientes, las conversaciones eran puntuales y morían en una risa falsa y algo incómoda entre ambos.
«Debo ir a verlo», se dijo, asintiendo con la cabeza, como si hubiera aceptado una misión que nadie quería.
Su plan era visitarlo de noche, saludar al conserje —que solía ignorar a quien pasara por allí—, tocar el timbre o, como último recurso, esperarlo en el living, gracias a la llave escondida bajo la alfombrilla de su entrada, que seguramente seguía allí. También entendía que la llegada de Matías se podría demorar hasta la madrugada debido a sus consultas.
Acertó en buena parte de sus predicciones, al punto de verse unas horas más tarde aguardando en el cómodo sillón del departamento.
Hacía frío. Mientras acomodaba su parka y ordenaba sus ideas, sintió el tintineo de las llaves en la puerta.
—Eh… hola —dijo, mirando a la sombra masculina que entraba y estaba dejando su mochila sobre una silla.
No dio tiempo de encender las luces, mediar palabra o entender la situación. El recién llegado reaccionó tomando algo parecido a una barra de metal para abalanzarse sobre Ezequiel.
Él, como pudo, se levantó. Usó la altura y fuerza que tenía a su favor para dominar al otro y arrojarlo con brutalidad sobre la mesa, en una maniobra digna de un campeón de judo.
Peor que ver hecho añicos el comedor de vidrio fue escuchar el intermitente gemido de dolor del contrincante. Los fragmentos atravesaban su cuerpo, con mayor daño en cuello y rostro.
Lo que yacía allí se volvió irreconocible, salvo por ocasionales burbujas de sangre que ayudaban a imaginar dónde podría estar la nariz o la boca.
Aquel escenario le provocó arcadas a Ezequiel. Fue corriendo al baño y terminó vomitando, arrodillado ante el inodoro.
Trató de respirar y mantener control sobre sí. Todavía sin levantarse, se acercó al lavamanos y enjuagó su rostro. Permaneció un rato frente al espejo. Pasó de darse lástima a una frialdad que juzgó necesaria para seguir.
Se levantó, tomó una toalla y volvió decidido al living. La puso sobre el cuerpo ensangrentado. El peso de la tela fue más que suficiente para que la cabeza se desprendiera con facilidad del torso.
Miraba atónito el cadáver cuando fue interrumpido por la luz que se encendía en la única habitación que tenía el departamento. De allí salió el personaje de las botas militares que tanto lo había inquietado.
Su rostro se iluminaba progresivamente, como un amanecer. Cuando alcanzó su máximo esplendor, su brillo terminó cegando a Ezequiel y, al igual que la vez anterior, la noche desapareció. Eran las siete de la mañana del día siguiente.
Ahora estaba Ezequiel en su cocina, con una bolsa grande llena de líquidos y algo flotando. Supuso en automático que era una cabeza humana y, además, de Matías. La metió en el congelador y se vio las manos llenas de una sustancia de color ámbar.
Permaneció inmóvil por un momento tratando de entender lo sucedido, si realmente había pasado o era una alucinación. La interrogante siguió rondando en su mente mientras se cambiaba de ropa y se frotaba con jabón.
Desayunó ligero y, cuando terminó de lavar la loza, decidió volver sobre sus pasos para salir de las dudas.
Un escalofrío le recorrió la espalda al cruzar el umbral del edificio donde vivía Matías. Ahí lo vio a él en el lobby. Caminaba hacia el ascensor sujetando el brazo del sujeto que había visto antes en fotos. Ambos se reían a carcajadas, como si hubiesen compartido un chiste.
Ezequiel logró salir de su letargo y se acercó a toda prisa al mostrador de la conserjería. Con su anillo golpeó la superficie, buscando llamar la atención del conserje.
—¡OIGA, OIGA! —gritaba, señalando hacia el frente—. ¿LO VE?
El hombre mayor salió de su propio trance. Miró a ambos lados, tratando de entender, antes de responder.
—¿A don Matías? —Al ver que era la respuesta correcta, se limitó a asentir con su cara a medio camino entre sorpresa e intriga.
Se quedaron mirándose, sin decir una palabra. Ezequiel intentaba respirar y lo único que se le ocurrió fue sentarse en el sofá que estaba en la esquina.
—¿Eze? ¿Qué haces por aquí? —le preguntó Matías, siguiéndolo con la mirada—. ¿Todo bien?
Le hizo sin discreción señas de que se retirara a su acompañante. Se acercó al sofá tan pronto el otro había dado la vuelta hacia el ascensor.
—¿Eres tú, de verdad? —inquirió Ezequiel. Había bajado la vista hasta darse cuenta de que llevaba puestas un par de botas de estilo militar. Se le vino a la mente que, así como no recordaba que las había comprado y las usaba de noche por lo cálidas que resultaban, probablemente la cabeza humana que creía en su congelador había sido un engaño del mal dormir y la medicación.
Le pidió a Matías que se sentara a su lado. Le explicó toda la historia de su falta de sueños, de las idas al psiquiatra, de sus inesperadas acciones y de por qué terminó atónito al verlo hacía escasos minutos.
Ya con más aliento y la tranquilidad de no ser un asesino, lo detalló. Estaba más guapo de como lo recordaba. Soltó una sonrisa, meneando la cabeza.
—Soy un idiota, Mati, por pensar que te había matado —dijo sin quitar la vista del piso—. Además, si tú murieras, todos se darían cuenta. Si yo muriera, nadie me extrañaría.
—Yo te extrañaría —se apresuró a responder el otro—. Aunque no lo creas, fuiste importante y me gustaría seguir teniéndote como amigo. Lamento si lo nuestro… no fue como esperabas.
Ezequiel consideró esas palabras simples, pero efectivas. Parecían tomadas de algún manual de discursos para no lastimar y quedar en buenos términos. Quizás por cómo Matías las dijo, sintió que eso breve que tuvieron sí había incidido de alguna manera en la vida de ambos y que ahora quedaba solo seguir. Terminó conmovido.
Conversaron un buen rato sobre la relación, un poco de trabajo y hasta de cine. Tras varios silencios involuntarios, los dos se miraron y fue Matías quien le dio un abrazo junto a un beso en la mejilla. Aprovechó para ayudarle a levantarse. Cada uno echó un último vistazo antes de regresar por donde vinieron y más nunca volverse a cruzar.
Después de caminar y llegar a su departamento, se quitó y dejó olvidadas las botas en un rincón de la terraza. Arrojó los medicamentos en la papelera y decidió que esa noche no verificaría el contenido de su refrigerador.
Con la ropa puesta, se tiró sobre la cama, miró al techo y, aún con los ojos abiertos, sonrió. Sabía que algo había cambiado. Durmió. Después de mucho tiempo, volvió a soñar.

Dawarg
Periodista dedicado a la redacción creativa y a la creación de contenido digital. Firme creyente de que las mejores ideas nacen mientras se corre un maratón, se nada en una piscina o se come algo frito.