Tras la noticia de una mujer canadiense que recuperó la vista gracias a un trasplante con ojos de su gato, una mujer miope comienza a sentirse observada por sus propios perros. Entre sueños, paranoia y noticias absurdas, su visión —real y simbólica— se distorsiona hasta rozar el delirio doméstico.
Nº 46 | Narrativa | Ciencia ficción | 1259 palabras | Loreto Passalacqua García | Chile
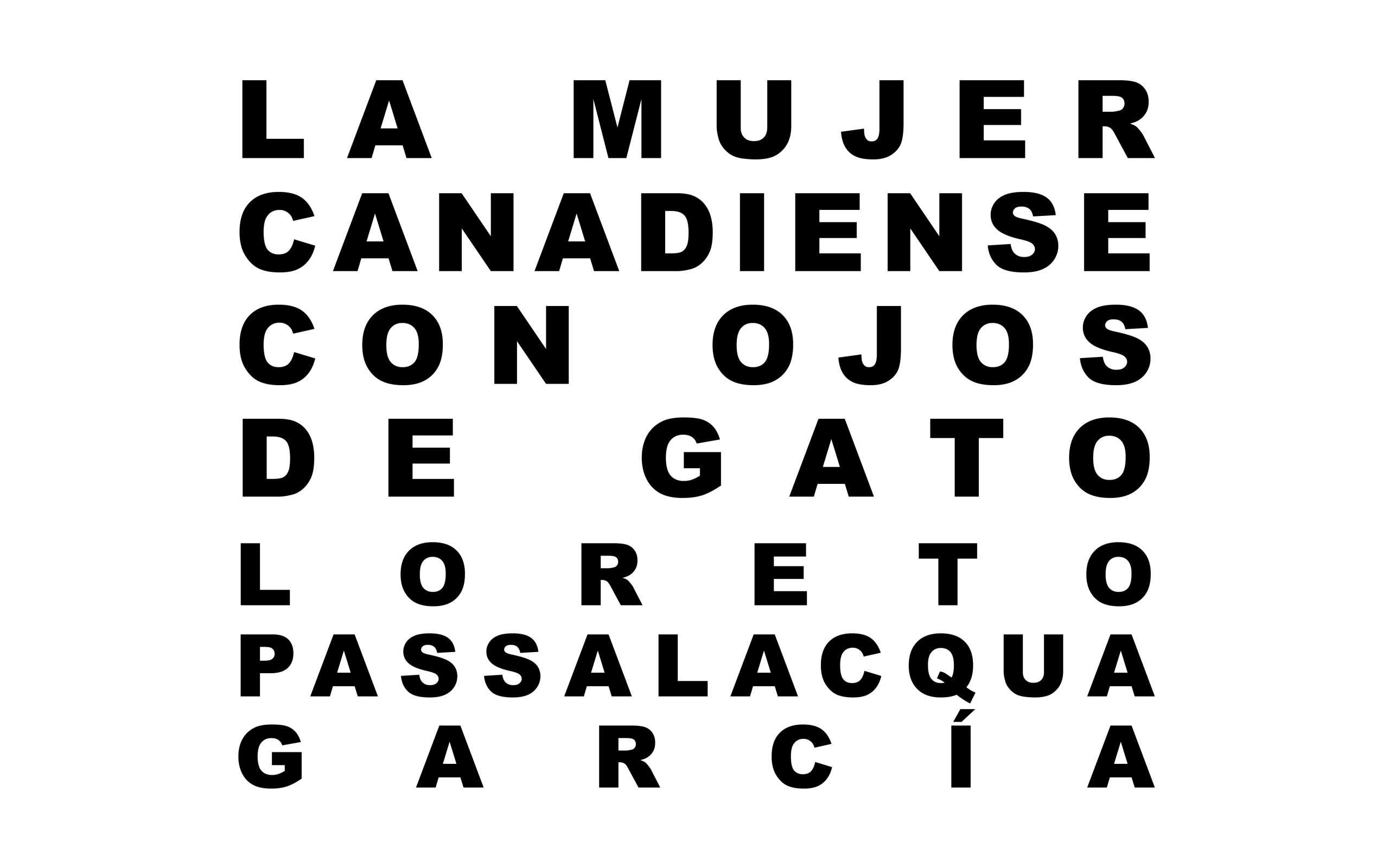
Me miran raro. Desde que dieron la noticia de la mujer canadiense con ojos de gato, el ambiente se ha vuelto tenso como resortera. Me siento observada. Observada cuando duermo, cuando despierto y me pongo los anteojos (sobre todo cuando me pongo los anteojos), mientras me hago el desayuno, cuando los saco a pasear.
La vuelta diaria a la manzana es breve. Ahora les abrocho los arneses lo más rápido que puedo, como si tuviera una pistola en la cabeza. En el camino los noto extrañamente callados y me parece que ya no ladran en los puntos de siempre: ni en el kiosco de doña Eliana, ni en la casa del rottweiler, ni en la botillería de la esquina.
Estoy pensando en dejar de ver las noticias. Toda la semana hablando sobre lo mismo: la exitosa operación de la mujer canadiense que buscaba remediar su gravísima miopía y que utilizó los ojos de su propio gato para evitar la pérdida total de visión. El gato quedó con prótesis oculares, sin poder ver, pero con techo y comida garantizados, pues la mujer se comprometió legalmente a cuidarlo de por vida y a asegurar su futuro en el caso de que llegue a sobrevivirle.
Acá en Chile solo se han hecho trasplantes de corazón y riñones de cerdo, y piel de cordero genéticamente modificada, la favorita para realizar cirugías estéticas y tratar las quemaduras. A pesar de que la Iglesia los aprueba como “muestra de amor incondicional interespecie” y del surgimiento de movimientos flexitarianos que avalan esta práctica bajo el lema “no son comida, son sanación”, los contratos unilaterales para beneficio humano entre dueños y animales domésticos aún parecen lejanos.
Además de ser una aspiración carísima y sujeta a la salud de ambas partes, me pregunto si la idea podría ser tan beneficiosa en un caso como el mío; una miopía con astigmatismo moderada y sin riesgo de ceguera. Y, pensándolo bien, ¡para qué iba a querer yo la visión de mis perros!, que más allá de las limitaciones de su propia especie parecen ser bastante miopes, excepto de noche, por supuesto, cuando son capaces de ver hasta los temblores.
Ayer soñé que me ganaba un fondo de salud estatal y que viajábamos a operarme a China y que les sacaba un ojo a cada uno. En el sueño todo resultaba perfecto: la cirugía era casi indolora, mi vista mejoraba increíblemente, los tres volvíamos a la casa más unidos que nunca y, como había elegido el ojo derecho de Pluto y el izquierdo de Firulais, ninguno tenía que sobrellevar la idea de una oscuridad absoluta.
Cuando desperté, pegué mis ojos defectuosos a la pared que está a los pies de la cama, frotándome la cara como si pudiera desempañar la vista, y luego me giré suavemente hacia la mesita de noche para no alertarlos, olvidando por unos segundos que la repentina preferencia por dormir en el living era otro síntoma de su extraña conducta.
De inmediato los vi en el piso: mis anteojos. El cristal izquierdo con inexplicables rayones y el derecho casi trizado.
Al levantar las colchas para ponerme de pie, llegaron los dos en una estampida silenciosa. Con la suerte que tengo, es probable que olvidara cerrar la puerta por la noche y, quién sabe cómo, boté los anteojos al suelo…
Pero ¿y los daños a los cristales? Solo pudieron ser ellos. Seguramente entraron a la pieza y rodearon mi cama con el molesto sigilo que han ido adoptando; quizás asomaron las narices sobre el velador, provocando la caída de los lentes, y los remataron en el piso con las patas decididas e intrusas.
¿Y si lo hicieron a propósito, esperando algún descuido de mi parte, a sabiendas del sueño sobre la operación en China? ¿O habré sido yo la que los olvidó entre la ropa de cama, lanzándolos por el aire de un manotazo o una patada inconsciente?
Casi en un acto reflejo, decidí llevarlos a la cocina y les serví comida para al menos dos días. Luego les cambié el agua, les acomodé las mantas en los sillones y me encerré en la pieza con los ojos doblemente incómodos: primero por la falta de anteojos y luego por las lágrimas (de un miedo ilógico aunque larvado) que me secaba con fuerza.
Alcé el computador hacia mi cara para adivinar las palabras y los números, y pedí una reposición de anteojos exprés a domicilio y un estuche con tapa dura para no arriesgar más incidentes. También llamé a mi trabajo para justificar la ausencia: “fuerte jaqueca”, di como excusa, aunque lo correcto habría sido “dudosa ideación de complot animal para cobrar venganza por un hecho no consumado”.
A media tarde asumí que mis temores eran tan ridículos como el precio de los nuevos lentes, que equivalía casi a un cuarto de mi sueldo mensual, así que salí hacia la cocina esquivando el acoso silencioso de mis perros, y me armé de provisiones para esperar la noche mientras releía un par de revistas antiguas. “Lo bueno de ser miope es que algo logro ver de cerca”, pensé para preservar la calma.
Las horas pasaron y me acosté a dormir más tarde de lo habitual, sin ladridos, pisadas ni correteos que me interrumpieran, cuando me despertó la peor de las pesadillas. En el sueño, Pluto y Firulais lograban burlar la puerta de mi pieza y me encontraban durmiendo boca arriba como cada noche. Ambos trepaban por los pies de la cama tan sutilmente que no los advertía hasta que se hallaban encima de mí, arrancándome los brazos, la lengua, las piernas, cada órgano imaginable, excepto los ojos. Desesperada, trataba de cerrar los párpados. No podía. Intentaba gritarles que se detuvieran. No podía. En mi mente les pedía —les suplicaba— que me mataran de una vez por todas, por piedad, por los buenos tiempos. Y al final veía tanta sangre que por fin me desmayaba.
Aunque traté de seguir durmiendo mientras me daba vueltas en la cama, solo conseguí aumentar mi intranquilidad y acalorarme más de la cuenta. A eso de las nueve tocaron el timbre, lo que de cierta forma me alegró, pues ya estaba harta de acopiar tantos pensamientos. Me enfundé en un buzo y crucé el estrecho pasillo hacia la entrada de la casa para recibir al repartidor de la óptica, que traía mis anteojos exprés y el estuche de tapa dura.
Como Pluto y Firulais no vinieron a la puerta y prefirieron quedarse acostados en los sillones, mirándome de reojo con discreta inquisición, el trámite fue especialmente rápido. Firmé dos recibos y el distribuidor me entregó la compra, que pienso pagar en 24 cuotas.
Me puse los lentes y recuperé la sensación de seguridad ante la borrosa realidad que me sostiene. Para despejar la cabeza se me ocurrió prender la tele y, sin esperarlo, me encontré de frente con la noticia de la mujer canadiense con ojos de gato. La novedad era grande. Parece ser que la paciente rechazó los órganos trasplantados, por lo que fue internada de gravedad en una clínica de Toronto mientras su gato quedó al cuidado de un hotel VIP para mascotas. “¿Ya vieron?”, les grité a mis perros mientras guardaba la boleta de los lentes; “problemas del primer mundo”.
A la mañana siguiente se acabaron los informativos sobre la mujer canadiense que una vez tuvo ojos de gato, volvieron a reaparecer de a poco los ladridos de Firulais y Pluto, y yo decidí, a modo de resguardo, que su dormitorio en el living sería permanente.

María Loreto Passalacqua García (Santiago, 1989) es periodista, escritora y poeta chilena, con estudios en edición y publicaciones. Con sus trabajos narrativos obtuvo mención honrosa en el Concurso de Cuento y Poesía de Bibliometro (2021) y el segundo lugar en el concurso de relatos breves Santiago en 100 Palabras (2023).