Cuando Aurora y John se mudan al campo buscando paz y un nuevo comienzo para recibir a su hija, no imaginan que el verdadero horror no vendrá de supersticiones ni vecinos entrometidos, sino de la podredumbre que lentamente se apodera de su hogar, sus cuerpos y su relación.
Nº 39| Narrativa | Terror | 2783 palabras | Daniel Klíe | Venezuela
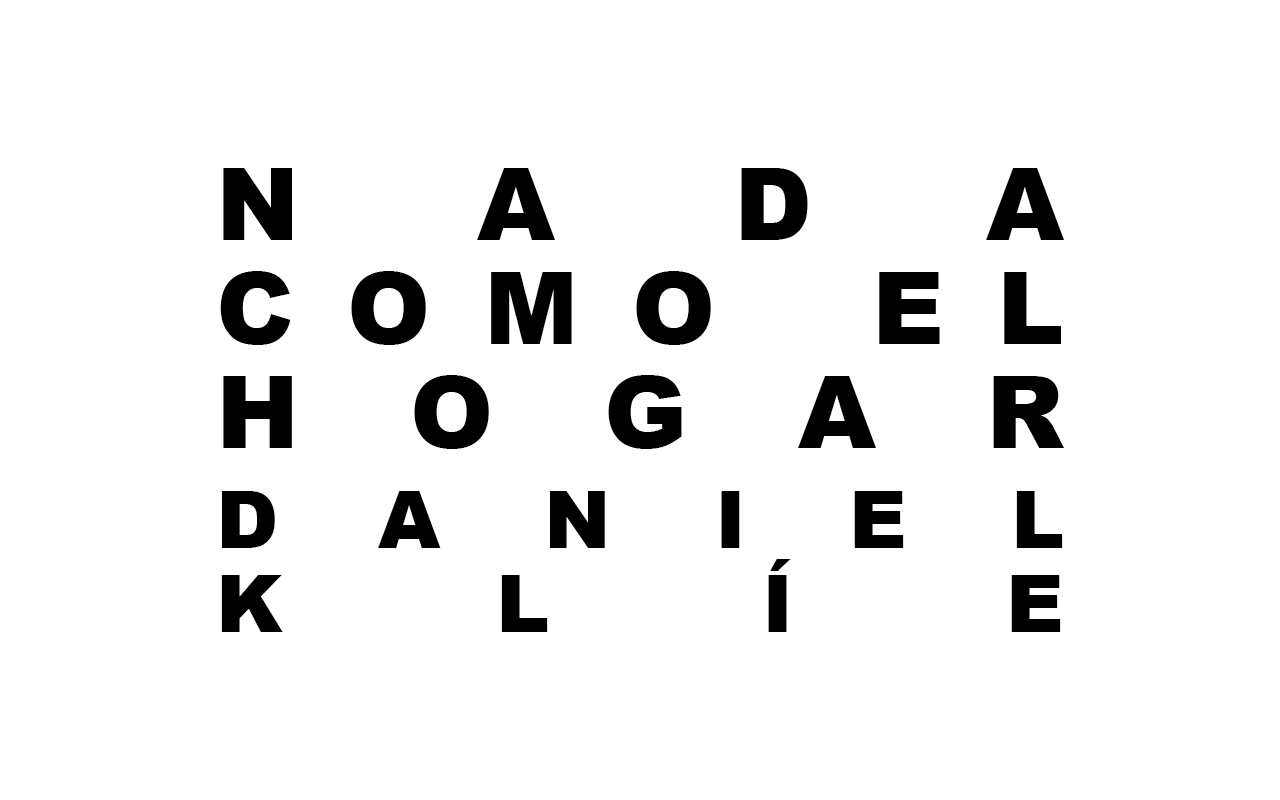
—No es necesario que hagas todo, John, algunas cosas las podemos ir comprando poco a poco —dijo ella, dejando entrever una sonrisa tímida al ordenar las maletas—. Roma no se construyó en un día.
—Ni hablar, una cuna y un par de muebles, así le daríamos un toque hogareño —acotó John al revisar un par de tablones que encontró en una de las habitaciones—. ¿Qué opinas del lugar?
—Hay que hacer un par de reparaciones, fulminar tanto el olor como a los zancudos, pero… —Aurora tomó las manos de John entre las suyas—. Tenemos nuestro espacio, podemos gritar, dejar la televisión hasta tarde, incluso poner música. Es liberador. Quizás alejarnos de la ciudad fue lo mejor.
Aurora y John se miraron con enternecimiento, con los ojos aguados. Tenían casi una década juntos, saltando de una habitación a otra, aferrándose a lo poco que ganaban. Finalmente, celebraban haber cerrado un espacio propio en medio del campo. El alquiler era modesto.
El embarazo de Aurora había sido el factor determinante para alejarse de las pensiones y habitaciones. En la última, incluso les habían contado los minutos del baño, la cocina, al punto de relegarlos a una habitación con baño incluido de siete metros cuadrados, donde jugaban a una especie de Tetris en el jardín de una casa.
Su nuevo hogar tenía una puerta de roble medio carcomida, las paredes eran de un gris opaco, mientras que prevalecía un olor cuestionable debido al paso del tiempo. Sin embargo, era espacioso: tenía tres habitaciones y un baño. A ambos les daba un mal presentimiento, pero la sensación de libertad y el poder echarse a sus anchas suprimían cualquier duda.
La bienvenida de una vecina en especial había sido cálida —por no decir intrusiva y algo intrigante—:
—Qué bueno que se mudaron, necesitábamos algo de compañía por estos lares —comentó animosamente una mujer de tez pálida al sostener la puerta y tratar de ver hacia adentro—. Soy Astrid, vivo cerca de aquí.
—Gracias por el pastel, señora Astrid. Lo vamos a disfrutar mucho. ¿Cómo es este sector? ¿Qué pasó con el resto de los vecinos? —comentó John al partir la tarta que había traído la mujer.
Ella tragó en seco y trató de mejorar su semblante.
—No se alquilan las demás casas. Además, esta acapara toda la atención. Ya habrán visto cómo todos se van a la ciudad, nadie quiere vivir en el campo —dijo ella con nerviosismo—. ¿Pintarán las paredes? ¿Qué harán con los muebles? ¡Cuéntenme!
—Vamos de a poco. Y sí, la vida en la ciudad es algo abrumadora. Yo conseguí trabajo escribiendo para la Gaceta Oficial, y John hace arreglos, carpintería, es un maestro en eso —indicó Aurora, cambiando el tono de la conversación.
—¿Cuánto tienes de embarazada? ¿Cómo le pondrán? ¡Toma ácido fólico! Tengo un par en mi botiquín, si me esperas un ratico se los traigo —aseveró de manera indiscreta Astrid, inspeccionando la sala—. Tengan mucho cuidado con esta casa. A veces dicen que han pasado cosas aquí. Si pasa algo, solo llámenme. Tengan cuidado —aseveró con cautela al ir recogiendo sus cosas.
Astrid los visitó con frecuencia las primeras semanas, pero luego, cualquier cercanía se extinguió.
—Cómo agradezco que esa señora no aparezca más. Si vuelve otra vez con sus supersticiones, te juro que agarraré el martillo y le pondré clavos a la puerta —comentó hurañamente Aurora al recoger las tazas sucias—. ¿No tiene nada que hacer?
—No te quejes, solo está siendo cordial, además hasta nos ha traído cosas para el bebé —replicó John.
—Está bien, está bien, tienes un punto, solo por eso la dejo pasar. Creo que valoro demasiado que solo seamos nosotros —dijo ella, mirándolo a los ojos y sonriéndole—. Cariño, no apagues las luces, debo terminar unos informes.
—Cielo, ya lo hemos hablado. No te sobreexijas, por favor, no sigas trabajando. Yo buscaré otros ingresos —alegó el hombre con incomodidad—. Ustedes son lo más importante —advirtió, acercándose y dándole un beso al vientre.
—John, un bebé implica gastos, tenemos lo justo. Mira cómo están las paredes de la casa, el piso hay que arreglarlo, no nos quedan ahorros. Escribiré hasta que no me den más las manos.
El hombre suspiró ante la comitiva y asintió.
—Lo sé, lo sé, pero arreglar la casa tomará tiempo. Si necesitas algo, solo dímelo, ¿de acuerdo? Te amo —comentó resignado John.
Aurora torció el semblante al tomar un desgastado notebook y notar cómo el ambiente se enrarecía. En un rincón de la casa, uno de los tomacorrientes emitía un chispazo; sin embargo, ninguno de los dos siquiera se percató de la anomalía.
Con un exceso de tiempo libre, dados los clientes esporádicos, John empezó a construir la cuna de la bebé. Pasaba las horas en una desvencijada silla, frente a su improvisado taller, divagando. A veces tenía la sensación de ser observado, por lo que miraba paranoicamente el martillo o la sierra, en caso de que los necesitara.
Mientras Aurora iba a la oficina, John permanecía inquieto en casa. Escuchaba pasos sin rumbo ni identidad a lo largo de los rincones, hasta que, incluso, varias veces sus herramientas desaparecieron sin explicación.
—¿Algo de cortesía con una embarazada? ¡Para nada! Te juro que pensé que la vida en el campo sería más gentil. Pues parece que no —se quejó Aurora al llegar del exterior.
—¿Cómo te fue? ¿De casualidad has visto la lija y el martillo? Juraría que estaban en la cocina —comentó él, mirando hacia los lados como si cruzara en medio de una avenida.
—Traje un par de cosas, pero en serio, ni una pizca de cortesía en la calle. Y este pequeño ha estado inquieto, para mí que será futbolista —señaló riéndose Aurora—. Si no mal recuerdo, los dejaste en la cocina, John. Anoche incluso te lo recriminé. ¿A alguien le está pegando la edad? —comentó ella, molestándolo.
—Tengo la energía de cuando tenía quince años, aunque mi espalda diga lo contrario. Aunque… —tomó aire como si caminara sobre lava—. Creo que deberías tomar el prenatal pronto. Tienes que descansar más, el embarazo está avanzado, el bebé es lo más importante. Yo puedo hacerme cargo de todo. Imagínate si les pasa algo, ¿cómo me entero? ¿Cómo te ayudo? —subió la voz, con algo de nerviosismo, al buscar las herramientas por toda la casa.
—John, existen los teléfonos, no estamos en la prehistoria. No exageres. Además, que seas un desordenado no es mi culpa —dijo ella, sosteniéndose el vientre ante un dolor emergente.
—¿Qué pasa? ¿Estás bien? —John se acercó alarmado al notar su agonía.
Ella lo frenó al hacer un gesto incómodo con la mano derecha.
—No es nada, debe ser algo que comí. Todo está bien —replicó con pesar—. Sé que amas tu trabajo, pero quizás puedas hablar con ellos para trabajar en casa. Siempre puedo ayudar. Si pasa algo, estoy aquí —alegó él tajantemente.
Aurora miró hacia las habitaciones, viendo con asco cómo unas pequeñas colas anidadas se deslizaban.
—¿John, viste esto? ¿Esas son ratas? —alegó Aurora, asustada—. No, con eso no podemos convivir. Todo menos eso.
—¿Ratas? No vale, no lo creo. Aunque sí creo que pase algo aquí… Tenía pendiente comentártelo. Quizás hay espíritus o algo… que no puedo explicar. Pero ratas, negativo. Si no, me las hubiera topado en la semana.
—John, sé lo que vi. Llama a un exterminador. No pegaré un ojo esta noche —condicionó ella al ver con nerviosismo hacia el fondo—. Fantasmas lo dudo, seamos racionales. Pero, por favor, haz algo. Imagínate si nos muerden durmiendo. No, no, no voy a tranzar esto.
—No tenemos para eso. Si quieres, puedo revisar. Pero, por favor, no te agites. Ve a echarte. Yo me hago cargo —dijo él con condescendencia.
Aurora se levantó del sillón como si cargara un millar de piedras encima. Sentía que una parte de John emanaba tensión. Sabía que estaba preocupado por el embarazo, quizás en extremo. Ella sabía que debía descansar más, pero no podía negar que resultaba fascinante su nuevo empleo. Solo quería algo más de tiempo, aunque le pesaba en la conciencia un examen, un resultado que podría complicarlo todo.
—Buenas noches, cariño —cerró lentamente la puerta del dormitorio, a medida que el papel tapiz se despegaba, dejando entrever una pared mohosa de color verde y oscuro, como si, a través de unos ojos, inspeccionara a la pareja.
Las peleas y la tensión ascendieron en una espiral burbujeante a fuego lento. Los trabajos a destajo de John apenas cubrían los gastos, mientras que ella prefería guardarse su torrente de emociones entre tristeza, rabia y un secreto que la hundía.
En medio de una madrugada, donde apenas se oía el eco de las carretas a la distancia, John pactaba con el insomnio. Apesadumbrado, comenzó a dar vueltas por la sala, pensando cómo sería su hijo, si podría salir a tiempo al hospital y un sinfín de escenarios posibles. Sacó una cajetilla e intentó prender un cigarro en la puerta de la casa; sin embargo, las puertas no cedían. La propiedad estaba sellada, empecinada en un deseo de no sucumbir a una mirada hacia afuera. El hombre insistió torpemente, pero era inútil. Probó con las ventanas y estaban bloqueadas. Eran inmunes a cualquier impacto.
—Debe ser una broma. Casa de porquería —susurró el hombre de mal humor—. Cada día que pasa me arrepiento más de haber caído aquí.
Buscó obstinadamente algo que lo ayudara, desperdigó su cajón de herramientas, escarbó en el estudio hasta toparse con unos papeles que no reconocía: una especie de diagnósticos con el nombre de Aurora. Mientras más leía, su pulso se aceleraba ante un titular:
“Fibrosis quística”.
Abrió el ordenador con el corazón en la garganta e investigó rápidamente. Según los peores comentarios, alegaban que la madre tendría complicaciones y que, en el peor de los casos, podrían transmitirse al bebé. La fecha del examen era de, al menos, un mes atrás.
Arrugó la hoja con una presión en el pecho, fue a la cocina y destapó lo restante de una botella de anís, empezando a sorber como si fuera agua.
—Fibrosis, complicaciones, Aurora, el bebé… —decía para sus adentros, a la par que las tablas del piso se hundían, como si fueran parte de sus bronquios en simultáneo. A su lado vio pasar unos colmillos minúsculos, rozándolo casi en un saludo.
—Con que sí era verdad —replicó para sí mismo y miró con indiferencia.
Apenas salieron los primeros rayos del sol, Aurora se levantó al baño con pereza, dirigiéndose con desconfianza hacia la sala al percibir una sombra.
—¿John? ¿No dormiste? ¿Sucede algo, cariño? —dijo ella al ver la cara desdibujada junto a la botella vacía. Algo en la escena le produjo escozor y miedo.
—Fibrosis… ¿Me puedes explicar? Aurora… ¿Estás bien? —preguntó él, rompiéndose a llorar con el aliento podrido en alcohol—. Si les pasa algo, se me cae el mundo.
Sus palabras la sacaron del trance soñoliento.
—John, yo… es algo familiar. Todo está… —Aurora intentó responder, pero las palabras se engrapaban en su interior—. El doctor dijo que no habría problemas.
—¿Por qué no me dijiste? Cariño, yo… —John intentaba decir algo, pero era incapaz de reclamar con fuerza, como si algo lo arrastrara a una pena honda—. Si pasa algo, no sabré cómo mirar a nuestros padres.
La mujer pasó de sentir vergüenza y pena a una ira superior por el comentario fuera de lugar.
—¿Mirar a nuestros padres? ¡Como si pudieras hacer más que solo quedarte aquí! Mírate al espejo, John, hasta olvidas dónde dejas tus herramientas, ni siquiera revisas cómo estoy. Solo estás, como un maldito asno —gritó ella, al tirar una maceta por error y azotar la puerta.
Se tiró al suelo del baño, cediendo en un gesto débil, como si estuviera en medio de una trinchera, quebrándose y llorando. Los espejos se empañaron y comenzaron a agrietarse en un silencio rítmico.
El tiempo se nubló; en la casa era inexistente. Ambos sintieron como si algo los estuviera arrastrando hacia una arena movediza, maquinados por unos hilos invisibles, como si fueran marionetas.
Día y noche, John se sentaba en la silla donde solía meditar, imaginando qué podría salir mal, recriminándose un par de razones para odiarse a sí mismo por no ser suficiente.
Aurora solía replegarse en la misma silla; la veía como una especie de refugio, un recordatorio y símbolo del vínculo que tenían, tratando de encontrar lo que estaban perdiendo.
John había salido temprano ese día. Tenía un par de arreglos, por lo que Aurora, en medio de la soledad, se levantó con pesar hacia la cocina. Tenía los labios secos cuando un dolor punzante la invadió en el abdomen: era como si la rasgaran desde adentro. Las ventanas se abrieron de par en par, afuera llovía a cántaros. La mujer percibió unas burlas a lo lejos. Se tocó con preocupación el costado. El dolor seguía, y ahora palpitaba. Notó que debajo de ella empezaba a surgir un hilillo de sangre.
Se hincó sobre la silla del taller de John. Al notar que no podía avanzar más allá, se sentó y rezó con las pocas fuerzas que tenía; la sangre debajo de ella pasaba de gotas a convertirse en un río ámbar.
Estaba mareada, quería pararse o gritar, pero era como si algo le hubiera cosido la boca. Vio con claridad los hongos en las paredes del cuarto, la madera corroída, y lo entendió. Abrió las piernas y percibió cómo un pequeño cuerpo amorfo salía sin vida de sí. Quería vomitar, pero al intentar respirar, le resultaba imposible, desvaneciéndose encima de la criatura sin vida.
El piso tembló, las paredes se abombaron, goteando como si lloraran de alegría y tristeza a la vez.
A altas horas de la noche, John llegó dando tumbos entre los caminos de tierra. Apenas podía sostenerse, tambaleó la llave en la cerradura principal, como si la puerta quisiera invitarlo a pasar. Al entrar, una ansiedad, lejos de su ebriedad, lo inundó.
¿Aurora estaría durmiendo? Sabía que encontraría problemas por no haber avisado, por haber sido tan descuidado y desconsiderado, pero solo encontró silencio y un par de pasos delante de la silla: había dos siluetas con un olor fétido. Se tumbó en el suelo llorando con algo de furia, odiándose en posición fetal, mientras veía cómo un cable chispeante de electricidad le guiñaba desde la cocina.
Pasaron días, semanas y luego meses sin saber de la familia. Se respiraba un profundo temor y respeto en las inmediaciones de la fachada; cualquiera evitaba acercarse al camino de la casa. Un olor a tierra, musgo, hongos y putrefacción era lo único que se sentía al pasar cerca. La puerta lucía podrida, como si arrugara el ceño…
Cuando las hojas eran de color rojizo, un hombre encapuchado rompió la quietud de la casa a la deriva. La sangre corría a través de sus nudillos tras reventar una ventana. El visitante revisó entre los muebles polvorientos. Al caminar entre las tinieblas, sentía que cada paso lo aproximaba a un escalón del infierno; el olor a azufre y pudrición le hacían llorar los ojos.
Revisó entre los cuartos y se guardó en la gabardina una botella añeja de vino. La vegetación había crecido sin control, como si algo quisiera ocultar lo que habitaba dentro, resguardando las entrañas de la casa. Se golpeó con los restos de una silla y cayó al suelo, mirando de reojo varios huesos carcomidos. Sacudió el polvo de su cara; algo lo hundía y atraía en simultáneo, lo llamaban a través de un cántico interno.
Producto del pánico, abrió con torpeza la puerta de la casa queriendo escapar. Esta tembló como si se burlara de su visitante, cediendo finalmente ante un intercambio equivalente con el ladrón.
El hombre corrió hasta quedarse sin aliento por un par de calles. Se tiró al suelo en medio de una hoguera junto a otros vagabundos.
—¿Cómo te fue? ¿Qué viste ahí? ¿Volverías? ¿Hoy cenamos carne? —alegó un hombre con el cabello cobrizo con canas.
El sujeto miraba al fuego hipnotizado, dudando si responder, como si estuviera perdido en sí mismo.
—¡Habla, hombre! ¿Estás bien? —lo zarandeó uno de los tipos al mostrar sus dientes amarillos.
—Huesos, polvo, chirridos… Era tierra de nadie —replicó el ladrón, como si repitiera sin sentido—. En aquella casa abandonada, en medio del campo, había una silla rota. Todo era… tan incierto, pero, a la vez, bello, cálido… Nunca me había sentido tan cerca de un hogar.
—A alguien le falta un tornillo. ¿Conseguiste algo? —dijo uno de ellos.
—Sí, pero tengo una idea mejor. Deberíamos volver, podríamos cenar un par de cosas ahí —comentó delirante el ladrón, con las pupilas dilatadas al mirar el fuego.

Daniel Klíe es periodista y bibliotecólogo, nacido en Venezuela y actualmente viviendo en Chile. Ávido lector de libros prestados e historias integradas por píxeles. Formó parte de la antología ‘Angustiante Llamado de la Naturaleza’ (2025).